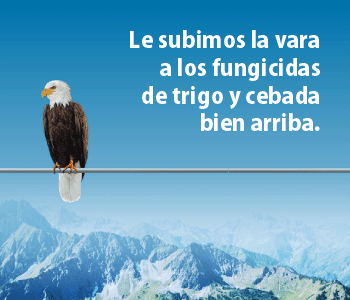Maíz: La productividad creció a una tasa de 150 kilos por hectárea al año

En los últimos 20 años la superficie se multiplicó por tres, influenciada por el mejor manejo y la genética, explicó Hoffman en una actividad de KWS y Procampo Semillas
En los últimos 20 años la productividad del maíz creció a una tasa de 150 kilos por hectárea al año, destacó el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, director de Unicampo Uruguay, quien participó del lanzamiento de campaña de KWS y Procampo Semillas.
En las últimas dos décadas la superficie del cultivo se multiplicó por tres, de acuerdo a los datos de la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias (Opypa). En tanto, desde el año 1980 al 2000, la productividad creció en un nivel similar, pero la superficie se redujo tres veces.
El director de Unicampo Uruguay consideró que la productividad crece por el manejo, pero también está impactando fuertemente el cambio en la oferta genética. Agregó que en los últimos cinco años, que tuvieron una variabilidad climática marcada, incluyendo años “muy rigurosos”, el maíz muestra una media productiva de 6.135 kilos por hectárea, sin contemplar el área bajo riego.
El piso de rinde se dio en la zafra 2017/18, con 4.340 kilos por hectárea de promedio, en un año que fue el peor en mucho tiempo para todos los cultivos, no solo para los de verano. Mientras que el mejor rinde se registró en la zafra 2018/19, con casi 7.700 kilos por hectárea, “algo totalmente impensado hace 10 años para el maíz en Uruguay”, acotó.
“Es interesante el coeficiente de variación del rendimiento que tiene el maíz en los últimos cinco años, que se ubicó al mismo nivel que el trigo y la cebada. Siempre decimos que Uruguay es muy bueno produciendo ambos cultivos de invierno”, señaló.
Además, “el coeficiente de variación del maíz fue similar al del sorgo, y ambos quedan por debajo del que muestra la soja”. Por eso, “hoy no podríamos decir que el maíz es un cultivo de más alto riesgo, como lo señalábamos hace 15 años”, resaltó Hoffman.
Con la intensidad agrícola empujada por el crecimiento del área de los cultivos de invierno (llegando al 50% del área agrícola total), “donde el cambio más importante se da en distribución del área, el trigo ocupa 39% del área total de invierno, la cebada 35% y colza más carinata representan 26%. Esto lleva a un cambio relevante en los antecesores de los cultivos de segunda”, dijo.
Hoffman explicó que desde 2015 a la fecha se viene registrando un cambio muy notorio en el cultivo de maíz con el crecimiento del área de segunda. En la última zafra ocupó casi 40% del total y, al sumar los de segunda época (siembras de primera tardía), se supera el 50% del total.
A la hora de analizar la evolución de la productividad en secano y en diferentes fechas de siembra, Hoffman remarca que en los años de productividad baja (situaciones climáticas adversas) “no hay grandes diferencias en los rendimientos de la primera y la segunda”, aunque “los mínimos son superiores en los maíces sembrados en diciembre”.
Un trabajo publicado por el profesor Oswaldo Ernst en el año 2013 “ya daba cuenta de esta información”, recordó. En la zafra pasada “el promedio de rendimiento de los maíces de segunda estuvo 800 kilos por encima de los de primera”, señaló.
Dijo que los maíces de segunda época –de primera sembrados tarde– ubican el período crítico en febrero, al igual que los de segunda, “lo que ayuda a reducir el riesgo. Después del 15 de diciembre es mejor sembrar maíz que sorgo o soja”.
Al analizar la información generada por la Facultad de Agronomía, indicó que los maíces de setiembre y octubre “son los que ofrecen más potencial, pero precisan agua en diciembre y enero”. Cuando eso no pasa, “son los de menor productividad, además de tener mayores costos. En términos generales, si bien los maíces sembrados en diciembre tienen menor productividad, también tienen menor costo y un riesgo más bajo”.
Sobre la nutrición nitrogenada, indicó que es una de las variables de mayor peso en las gramíneas en general. En la actualidad la desnutrición nitrogenada “no disminuye a pesar del mayor agregado de nitrógeno (N)”. En general, “el N aparece en todos los casos explicando una porción importante de la brecha de rendimiento, sobre todo cuando el potencial no está limitado por el clima”, sostuvo.
En años secos “la información del maíz, desde 2012 a 2019, muestra que la brecha por la desnutrición nitrogenada llega a 300 kilos, pero en años neutros son 1.900 kilos y en un año Niño supera los 3.000 kilos”.
Hoffman aclaró que eso “no significa que se deba aplicar más fertilizante, porque es obvio que agregar mucho N cuando no hace falta siempre es mal negocio y se generan problemas ambientales”. Se debe “racionalizar la fertilización”, partiendo de que “el óptimo no depende únicamente del potencial”. Por eso, “debemos agregar la cantidad que hace falta y no lo que creemos que hace falta”.
El director de Unicampo consideró que para racionalizar hay que medir. “Si los maíces de segunda rinden menos no necesariamente es por la falta de N, porque falta saber el aporte del suelo y sobre todo cuándo lo brinda. La pregunta más importante a responder es: ¿cuánto N puede aportar el suelo en posemergencia? Y para tener certezas hay que medirlo, aunque sea en forma indirecta”.
Pero sostuvo que la clave en los maíces de segunda está en la nutrición temprana, porque “va todo muy rápido. Si fallamos en ese momento llegamos tarde fácilmente, si los cultivos llegan desnutridos al inicio del período crítico es muy difícil arreglar esa situación. En estos maíces de corto tiempo hasta el inicio del llenado de los granos, la respuesta al N puede ser igual o mayor que en los de primera. Tampoco se puede confundir potencial con respuesta al nitrógeno, tampoco respuesta al nitrógeno con cantidad de N necesario, ni confundir respuesta elevada con dosis elevada”, recalcó Hoffman.
Sostuvo que el error más frecuente es agregar nitrógeno en función de expectativas, sin saber lo que está pasando, “sin un diagnóstico profesional fino”. De todos modos, “vemos que está más aceitada la fertilización nitrogenada en maíz, aunque todavía hay mucho por hacer”. Además, señaló que el nitrógeno siempre debe ir acompañado por azufre, y a propósito “la información uruguaya es contundente”, enfatizó el ingeniero agrónomo.
En el caso del Zinc (Zn), Hoffman indicó que la información con la cual cuenta Unicampo Uruguay marca que 90% de las chacras presentan bajos niveles en suelo. “En soja, donde la respuesta es menor que en el maíz, los datos de Uruguay muestran que más del 80% de los experimentos registran, en promedio, una respuesta mayor a 15%. Eso significa que se pierde 1/6 del rinde como resultado de la limitante impuesta por este micronutriente”.
Los resultados para maíces de segunda “muestran que con los fertilizantes foliares correctos (dado que en el mercado hay algunos que no funcionan bien), en muchos casos la respuesta es mayor al 20%”.
En la actividad de KWS y Procampo Semillas, Hoffman explicó cómo manejar la fertilización con Zn y recalcó que los técnicos, a la hora de elegir las fuentes a usar, deben solicitar información local a las empresas acerca de lo que nos ofrecen”.
Posicionamiento de los productos KWS
KWS cuenta con “una amplia red de evaluaciones en Argentina, Uruguay y Brasil”, comentó a VERDE el gerente técnico de Procampo Semillas, ingeniero agrónomo Alfredo Silbermann. Allí surge la caracterización y posicionamiento de los productos para que los híbridos puedan brindar las mejores respuestas en cada situación.
“No existe un único material que pueda satisfacer todas las necesidades de las diferentes condiciones de producción; si fuera el caso, solo se sembraría ese híbrido”, planteó.
Para cuando el objetivo es alcanzar el potencial de rendimiento, en suelos profundos y fértiles, con adecuado manejo de rastrojo y barbecho, siembras de primera temprana, nutrición acorde y disponibilidad de agua (en muchos casos con riego), indicó los materiales KM 3916 Vip 3 y KM 3821 Vip 3.
“Pueden explotar al máximo y expresar en kilos de grano por hectárea las ventajas que el cultivo brinda. Demostraron muy altos rendimientos, tanto en siembras comerciales como en las evaluaciones de INASE”, dijo.
Cuando se apunta a siembras de primera pero en suelos de menor potencial de producción o con muchos años de agricultura, y se buscan planteos defensivos para asegurar un alto piso de producción, se posiciona a KM 3927 Vip 3. Es un material con una espiga flex que, a bajas poblaciones, aporta altos rendimientos”, señaló.
Pero agregó que, “si las condiciones son buenas, puede aumentar significativamente el número de granos por planta al incrementar el número de hileras por espiga. Además, es un híbrido con una excelente velocidad de secado, que unido a su ciclo medio, permite cosechas anticipadas”.
Silbermann señaló que en siembras tardías o de segunda, donde el llenado se produce mayormente en otoño o en chacras que tienen abundante rastrojo de maíz, las enfermedades y especialmente tizón del maíz (Exserohilum turcicum), “es una de las mayores limitantes”.
Allí el objetivo es la sanidad, y para esa situación “contamos con KM 4216 VIP3 y el KM 4580 VT3P, que se destacan por dos aspectos fundamentales en estas condiciones: resistencia a tizón y fortaleza de caña”.
En esas situaciones “contamos con inóculo, debido a la presencia de rastrojo en la chacra o cerca de ella. Por otro lado, las condiciones son favorables para la infección y una rápida propagación. Contar con una fortaleza en el tercer punto del triángulo de la enfermedad se hace indispensable para terminar el cultivo en forma exitosa”.
Pero advirtió que “los cultivos deben ser monitoreados, aunque con estos dos materiales las probabilidades de sobrepasar el umbral de daño es remota”.
Resaltó la fortaleza de caña, “algo fundamental en materiales que en ocasiones deben esperar largos períodos para ser cosechados, cosa que no recomendamos”.
Silbermann sostuvo que en planteos para silo se cuenta con KM 4020 Vip 3, “un material seleccionado no solo por su alto rendimiento en grano, sino también por la excelente calidad nutricional de su caña y hojas”.
En siembras de segunda o tardío para silo, el híbrido KM 4580 VT3P “es una excelente alternativa, debido a que combina la producción de una enorme cantidad de MS con una excelente resistencia a tizón del maíz”.
En la jornada de lanzamiento de la zafra maicera de Procampo y KWS también expuso el ingeniero agrónomo (MSc) Federico Larrosa, de KWS Argentina.
Se premió a los ganadores del concurso de silos 2020 con dos viajes a Alemania; y se analizó el manejo realizado de los participantes y las claves del ensilaje. Expusieron: Nicolás Rubio (Procampo), Santiago Vaca (KWS Argentina) y Luis Bertoia (Universidad Lomas de Zamora).
Nota de Revista Verde N°95