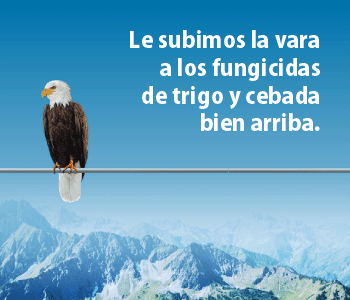La colza diversifica las rotaciones y genera márgenes “interesantes”

La agricultura “es clave” para las empresas agrícolas-ganaderas, ya que ese es el rubro que “más determina el resultado final”, destacó el asesor CREA, Andrés Contatore.
La colza “es un ingrediente fundamental en los sistemas agrícolas del Uruguay”, dado que es una alternativa que “diversifica la rotación” y “genera márgenes interesantes” en invierno, a pesar de ser particularmente sensible al exceso hídrico y a las heladas tempranas, destacó el asesor de grupos CREA y director de Cuatro Hojas Asesoramiento Agronómico, Andrés Contatore. En el marco de la jornada anual de la Asociación Uruguaya pro Siembra Directa (Ausid), titulada Cosechando beneficios, sembrando diversidad, el ingeniero agrónomo con posgrado en Agronegocios, realizó la presentación Margen económico y riesgo de sistemas sostenibles.
El asesor presentó un análisis detallado sobre la influencia del antecesor en los rendimientos de cultivos, y mostró cómo varía el rendimiento de la colza dependiendo del cultivo anterior. Si en el invierno anterior a la colza se sembró cebada o trigo, el rendimiento es diferente en comparación con colza sembrada sobre un cultivo de verano de primera, como maíz o soja. La colza sobre un cultivo de primera tiene mejor media y menor variabilidad en comparación con aquellas sembradas sobre gramíneas de invierno.
Al analizar el rendimiento de equilibrio después de renta, Contatore explicó que si se hace cebada con antecesor cebada, “la mayoría de los rendimientos está más cerca de 2.000 kilos que de 4.000” kilos por hectárea. Señaló que la probabilidad de alcanzar 4.000 kilos por hectárea en ese caso “es del 34%”.
En cambio, si el antecesor es trigo, “la probabilidad sube al 51%”, mientras que con colza como antecesor, la chance de lograr 4.000 kilos de cebada por hectárea “es del 76%”.
Por lo tanto, la cebada con antecesor cebada tiene una media más baja, mientras que la cebada con antecesor trigo muestra una media más alta y mayor variabilidad, pero en niveles más altos. Sin embargo, cuando se utiliza colza como antecesor, se obtiene una media más alta y una menor variabilidad.
Sin embargo, sembrar soja de primera sobre soja ofrece rendimientos cercanos a 2.400 kilos por hectárea, “raspando el equilibrio”, advirtió. Mientras que sembrar soja de primera sobre maíz “permite alcanzar 2.700 kilos por hectárea, con menor variabilidad”, señaló.
La soja de segunda sembrada sobre trigo ofrece una media menor y una variabilidad similar a la de cebada. No obstante, la cebada tiene una media “un poco más alta”, y en relación a la colza mencionó que, “aunque tiene más variabilidad, en general su media es mayor”.
La base de datos de Fucrea establece que hasta 2014-2015 el sector atravesó un período de relativa estabilidad, a pesar de la caída de precios en 2014. Sin embargo, a partir de 2015-2016 y hasta 2023-2024 se observa un período de inestabilidad creciente. Durante este segundo período el margen neto promedio se redujo a US$ 45 por hectárea, con un coeficiente de variación de 778%, lo que refleja una mayor variabilidad e incertidumbre en comparación con los US$ 130 por hectárea de margen promedio del período anterior, cuyo coeficiente de variación era 140%.
La presentación también incluyó cómo se cuantifica el efecto del antecesor en una chacra que ha estado en agricultura continua, y cómo eso afecta al cultivo siguiente. Contatore afirmó que hacer trigo sobre trigo marca una reducción de rinde de 22%. “Este efecto mostró resultados consistentes año tras año”, acotó.
Y también mostró resultados que respaldan la importancia del antecesor maíz en el rendimiento de la soja de primera, señalando que en la campaña 2021-2022 “hubo 417 kilos más de soja de primera” por hectárea al haber tenido maíz como antecesor.
El asesor también mencionó el “efecto chacra nueva”, indicando que los cultivos “se enteran si están en una chacra nueva o vieja” y expresan este conocimiento en el rendimiento. Analizó que, en general, “la agricultura se viene haciendo en chacras viejas” y que los productores mantienen las áreas agrícolas en su función original, “salvo una pequeña proporción” que ha cambiado de uso.
Sobre el origen de las chacras, el asesor mostró que “podemos ver claramente que hubo un período de expansión, que podríamos llamar colonización”, cuando se transformaron muchos campos naturales en áreas agrícolas.
Sin embargo, aclaró que este proceso ha disminuido en los últimos años, indicando que “alrededor del 10% del área proviene de campo natural”, mientras que el resto proviene de “praderas o verdeos”, áreas ya integradas en el sistema agrícola.
Contatore explicó cómo está compuesto el producto bruto de las empresas agrícola-ganaderas Crea. Comparó el escenario de 2004-2005, cuando “un poco más del 60% del producto bruto de las empresas era ganadero y un poco menos del 40% era agrícola”, con la situación actual, donde esa proporción ha cambiado significativamente. Señaló que en los últimos años entre 65% y 70% del producto bruto de las empresas Crea viene de la producción agrícola, mientras que esta actividad se realiza “solo en 40% del área”.
Según el ingeniero agrónomo, la agricultura “es clave” para las empresas agrícolas-ganaderas, ya que ese rubro “es el que más determina el resultado final”. Sin embargo, también se refirió a “los retos económicos”, ya que el productor tenía que pagar una renta de 700 u 800 kilos de soja por hectárea. Añadió que, aunque la tierra fuera propia, “debía pagar una renta de mercado”, además de cubrir el costo de oportunidad y de capital involucrado.
Pasturas en las rotaciones
“Las rotaciones aún se resisten a incorporar pasturas, a pesar de sus beneficios”, afirmó Contatore. Explicó que las empresas ya han decidido que el área agrícola se destine a la agricultura, porque es lo que genera más ingresos, algo necesario para pagar la renta y asegurar el futuro de la empresa. “El objetivo es transferir una empresa en funcionamiento, para que no venga el vecino y quiera arrendarla, porque paga más”, comentó.
En ese contexto, la mayoría del área agrícola “no está en rotación con pasturas”, sino que se encuentra bajo “agricultura continua o semicontinua”, basada principalmente en cultivos de renta anual.
Contatore subrayó que las empresas con mayor intensidad agrícola generalmente tienen mejores ingresos. E indicó que, aunque la intensidad agrícola era baja en años anteriores, aumentó desde 2017, hasta alcanzar 1,6 cultivos por año en la actualidad.
En cuanto a los cultivos de invierno, señaló que en 2009 trigo y cebada “se llevaban toda el área”, y a partir de 2015 las brásicas comenzaron a expandirse, hasta llegar a casi un tercio del área agrícola de invierno, junto con cebada y trigo. Contatore también mencionó la aparición de otros cultivos que aportan diversidad, como semilleros de raigrás, leguminosas, avena y centeno.
Destacó que, en lugar de los barbechos de invierno, “han crecido considerablemente las coberturas con gramíneas”, que le van ganando área al barbecho, algo que consideró una “muy buena noticia”. También observó un aumento de las brásicas y la aparición de leguminosas en los sistemas productivos.
En cultivos de verano el maíz tuvo un aumento en la proporción de área, alcanzando el 19%, la cifra más alta de toda la serie. Sin embargo, enfrenta muchos desafíos para mantener esa área.
Por otra parte, el área de girasol “es muy pequeña, casi ni se ve”, y refleja una “falta de diversificación en los cultivos de verano”, algo que a largo plazo “también se transmite en parte al riesgo”, sostuvo.
El director de Cuatro Hojas reflexionó sobre la importancia de pensar en cultivos de cobertura o de servicio dentro del sistema agrícola. Explicó que si se logra encontrar algún cultivo que genere diversidad y que, a su vez, potencie los rendimientos futuros del sistema, es probable que se adopte.
Dijo que el barbecho invernal se ha achicado “muchísimo y prácticamente ya no existe”. La pequeña área que queda de barbecho puede deberse a la expansión del maíz de segunda, al que no se le hace una cobertura, analizó.
Cultivos de cobertura
A propósito de los cultivos de cobertura, el ingeniero agrónomo resaltó la “necesidad de generar cultivos multiespecie, que aporten algún servicio ecosistémico que el sistema necesite”. Resaltó que esta diversificación de cultivos de invierno es cada vez mayor, y aunque la intensidad agrícola es de 1,6 cultivos al año, “casi toda el área tiene algo verde creciendo”.
La variabilidad de rinde casi ausente en los cultivos de invierno sí se ve en los cultivos de verano, especialmente en soja. Señaló que entre 2006 y 2015 existía mayor estabilidad de rendimientos, pero ahora se nota “un aumento importante de la variabilidad». En el primer período el coeficiente de variación de los rendimientos de soja era 12% para primera y 6% para segunda, mientras que entre 2015 y 2024 pasó a ser 36% en primera y 35% en segunda. En el caso del maíz la variabilidad no aumentó tanto, aunque también hubo un cambio, ya que pasó de 27% a 34% en maíz de primera, y de 17% a 34% en maíz de segunda.
Contatore continuó explicando el análisis de márgenes y la variabilidad de diferentes rotaciones, cuestionando el margen promedio y las posibilidades de, al menos, empatar en distintas secuencias agrícolas. Expuso que la secuencia soja de primera arroja un margen promedio de US$ 60, un valor que, según muchos productores, es preferible por la percepción de menor riesgo. Sin embargo, el ingeniero agrónomo señaló que la variabilidad de soja de primera es muchísimo más alta que en las alternativas con doble cultivo.
Detalló que las rotaciones con doble cultivo ofrecen mejores márgenes. En particular, trigo-soja de segunda y cebada-soja de segunda. Ambas presentan márgenes similares, aunque trigo-soja de segunda tiene un poco más de variabilidad. A su vez, colza-soja de segunda es la rotación con mayor margen y menor variabilidad, sostuvo.
Probabilidad de pérdida
En los sistemas con soja de primera en “un año se gana y en otro se pierde”, afirmó. En la secuencia trigo-soja la probabilidad de perder dinero es del 40%, agregó, mientras que en cebada-soja disminuye a 32%, y con colza-soja baja al 25%. “Para quienes pueden tolerar una pérdida de hasta US$ 100, esta probabilidad se reduce a 11% con colza-soja”, en comparación al “30% en soja de primera”, planteó.
Contatore mencionó que el maíz de primera tiene un margen promedio de US$ 176, pero presenta “mayor variabilidad”. En cambio, trigo-maíz y cebada-maíz tienen márgenes de US$ 150 y US$ 149 respectivamente, con un coeficiente de variación de alrededor del 200%. La probabilidad de pérdida con maíz varía entre 30% y 40%, una cifra que “no está tan lejos de la soja”, indicó.
Entre los beneficios de incorporar colza a las rotaciones, Contatore destacó que “mejora la media y baja mucho el coeficiente de variación”, reduciendo el riesgo de pérdida de “36% a 29%”. Y dijo que “al sumar maíz el rendimiento aumenta”. Dijo que ambos cultivos estuvieron en duda en los últimos años, especialmente después de la sequía de 2023. Y concluyó que el maíz “tiene un efecto positivo en el margen bruto”, pero la colza “es la que logra reducir el riesgo del negocio”.
Subrayó la importancia de una buena planificación de las secuencias agrícolas, y remarcó que al integrar maíz y colza en una rotación con soja el margen bruto puede aumentar un 80%, mientras que el riesgo de pérdida se reduce en un 20%. Argumentó que dedicarle tiempo a planificar tiene un impacto “significativo” en el margen y el riesgo del negocio.
Nota de Revista Verde N°119