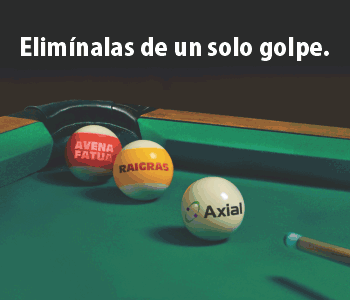La producción de arroz regado con pivot es evaluada en Treinta y Tres

El experimento incluye la rotación con pasturas y soja, pero la atención se centra en bajar costos y lograr buenos resultados productivos y económicos con el cereal.
Iniciaron una experiencia de dos años para evaluar la producción de arroz con pivot, en rotación con pasturas y soja. La iniciativa se está llevando adelante en la zona de Vergara, Treinta y Tres, y está a cargo de Juan Jorge -hijo del ingeniero agrónomo Antonio Jorge, quien impulsó la producción de arroz regado por pivot en África; Daniel Saravia, director de las empresas Saravia Jorge y Aramis, que trabaja con la empresa de proyectos GND, que representa los pivots Krebs en Uruguay.
También están involucrados en este proyecto de validación el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y Embrapa (Pelotas, Brasil), con el apoyo de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y la financiación parcial de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).
El ingeniero agrónomo Gonzalo Zorrilla es el responsable de este trabajo de validación. Al ser consultado por VERDE, expresó que «el riego por aspersión en Uruguay abre una cantidad de interrogantes», porque «no tenemos mucha información, y es por eso estamos trabajando con la experiencia de Estados Unidos y de Brasil».
Uno de los desafíos de este proyecto es producir arroz en las zonas de lomadas, áreas que actualmente no son utilizadas para el cultivo del cereal. «Si se valida desde el punto de vista económico, y se comprueba que es rentable y sostenible el cultivo de arroz en las lomadas, en rotación con soja y con pasturas como lo estamos planteando en este proyecto de dos años, hay una cantidad de alternativas productivas que hasta ahora no se han explotado», destacó Zorrilla.
La rotación planteada consiste en: arroz, cultivo de forrajera de invierno (básicamente raigrás), alguna leguminosa anual, soja, cultivo forrajero de invierno y arroz.
Zorrilla admitió que en lo que hace a la siembra no hay grandes diferencias, sí las hay en el manejo de los nutrientes, «porque estamos acostumbrados a que la fertilización basal se regula pensando en que a los 15 o 30 días viene la inundación, y esa inundación del suelo genera una cantidad de efectos físico-químicos, y el más importante es la liberación de nutrientes, como fósforo fundamentalmente».
Sin embargo, todo eso no ocurrirá con este sistema, y por eso la estrategia de fertilización debe ser más fuerte y más asociada a la de otro cultivo, como el maíz, por ejemplo.
«Estamos usando las recomendaciones de Embrapa para las condiciones de suelos donde se desarrollará el proyecto, con mayores cantidades de fósforo y potasio. Para este caso, este año y en función de los análisis de suelos, estamos en 90 kilos de fósforo y 100 kilos de potasio», informó.
Sobre la fertilización nitrogenada, dijo que también tiene estrategias distintas, y se asemeja más a la del maíz. «Se va a aplicar entre 100 y 120 kilos de nitrógeno, que no es mucho más de lo que se está aplicando en variedades de alto potencial, con una forma distinta de oferta de nitrógeno», señaló.
Zorrilla planteó que dos aspectos importantes a validar en esta instancia son la variedad y la densidad de siembra. «El ideal para un sistema de estos, según la información que recabamos, hubiera sido una variedad de ciclo corto, de alto potencial de rendimiento y resistente a bruzone», explicó.
Porque hay preocupación de que un sistema no inundado, y con riego permanente, «pueda ser un caldo de cultivo importante para el bruzone, principal enfermedad del arroz», admitió durante la entrevista.
Sin embargo, en Uruguay no hay un arroz de ciclo corto con esas características. Está la variedad INIA Merin, que tiene un ciclo largo, alto potencial de rendimiento y es resistente a bruzone; y la INIA Olimar, que es de ciclo más corto, de alto potencial, pero susceptible a bruzone. Fue por eso que se resolvió usar las dos variedades en esta experiencia, según explicó el investigador.
«Estaremos monitoreando permanentemente las enfermedades, y realizando aplicaciones preventivas. Es un área en la que estamos tratando de aprender, porque la información que tenemos indica que el ciclo de la variedad en el sistema de riego se alarga entre siete y 10 días», planteó.
La siembra se hizo con 120 kilos por hectárea, con un primer problema: se sembró el 10 de octubre y desde esa fecha llovieron 350 milímetros en 10 días; y además se registró el período más frío en la temperatura de suelos desde que INIA tiene registro, hace 40 años.
«Fueron condiciones muy malas para la emergencia, y quedamos con una población límite de 100 plantas por metro cuadrado, que estuvimos a punto de resembrar a principios de noviembre, pero resolvimos que era mejor jugar con esa población; y creo que acertamos, porque se está cubriendo razonablemente el cultivo», analizó.
Malezas
Otro de los componentes diferentes, que tenía preocupados a quienes están en este proyecto, era el control de malezas. Pero «vemos que viene bastante bien», dijo Zorrilla.
Analizó que en el sistema de riego por inundación «el agua es el mejor fertilizante y la mejor herramienta para el control de malezas. Después de aplicar un herbicida de posemergencia inundamos y dejamos sellado el cultivo, evitando nuevas generaciones».
Pero con este sistema eso no ocurre, y siempre pueden haber nuevas generaciones de malezas. «Además, venimos de un cultivo de soja y, por lo tanto, las malezas que puedan aparecer son mucho más diversas que las que tiene el arroz. Entonces, la base de la estrategia es proteger lo más posible al cultivo, hasta que el área foliar cubra todo», indicó.
Sobre el manejo realizado en estas primeras etapas, señaló que se hizo una aplicación de glifosato presiembra, para tener el campo limpio, y luego una aplicación de glifosato y clomazone, lo más cerca de la emergencia, «para darle mayor tiempo de protección con la residualidad del clomazone».
Además, se usó un protector de semillas, que permite aplicar dosis más altas de clomazone, sin dañar la planta.
«Eso anduvo muy bien, y 15 o 20 días después tuvo una aplicación de una combinación de herbicidas, porque aparecían malezas de hojas anchas, como Conyza, Amaranthus y Digitaria. Y eso está manteniendo muy bien el cultivo; pero estamos en pleno aprendizaje», señaló el especialista en arroz.
Eficiencia en el uso de los recursos
El punto crítico que se quiere validar es la eficiencia en el uso de los recursos. «La hipótesis de trabajo de este proyecto, basada en la información brasileña, indica que con un buen manejo se puede lograr un mejor rendimiento que con un cultivo regado por inundación, o quizás un poquito menor, pero bajando los costos hasta 30%», resumió Zorrilla.
En ese sentido, se están monitoreando todos los costos, y «vamos a ver si en las condiciones y costos de Uruguay esto es real o no».
Se advierte que en los días pico de demanda atmosférica, de más de 10 milímetros de agua, como en enero, el riego no alcanza, ya que ese es el volumen diario de agua para regar con este sistema y poder cubrir toda el área.
Por lo tanto, se reconoce que existe la posibilidad de tener algún déficit hídrico que comprometa algo de rendimiento.
La otra interrogante que se plantea es la del consumo del agua. «Por los datos que tenemos, este sistema consume el 70% de lo que requiere el arroz inundado, aunque también requiere de costos extras. El arroz inundado tiene un costo fijo, y este sistema requiere de un costo energético, de mover el pivot, y todavía no sabemos cómo va a resultar eso. Es una de las cosas a validar», señaló el investigador.
Además, está la validación del sistema. Los resultados de regar soja y pasturas con pivot ya están probados, pero ahora se incluye al arroz, y allí están las mayores interrogantes.
«El número del arroz es importante, porque es el más novedoso; el de la soja uno supone que está bastante aceitado, y se sabe que el riego cumple una función fantástica; y en el caso de la forrajera de invierno veremos si hay necesidad o no de regar; puede que no la haya, pero la herramienta estará disponible para aplicarla si tenemos algún déficit circunstancial», señaló el agrónomo.
Idea revolucionaria
«Antonio Jorge nos dijo que se podía plantar arroz en las semilomadas y regar con pivot. Al principio nos pareció raro, pero después nos convenció de que esta tecnología permitía cosechar la misma cantidad, bajando los costos y aprovechando mejor el agua”, dijo a VERDE Daniel Saravia.
El proyecto podría ser una salida al problema del alto costo del arroz. “Hablamos con el ingeniero Braga, del área técnica de la Gremial de Molinos Arroceros (GMA) y de Saman, y nos recomendó llevar el proyecto a la ANII, apadrinados por la GMA, ACA y el INIA”, señaló.
Saravia Jorge es la firma que trabaja con la empresa de proyectos GND que representa los pivots Krebs en Uruguay. “Hay un proyecto de mayor escala en Agropecuaria El Tero, y esperamos que sea un éxito, porque el arroz necesita bajar costos y podría colonizar nuevos campos”, planteó.
Una oportunidad de bajar costos
La experiencia de validación se realiza en Agropecuaria El Tero. Martín Gigena, integrante del establecimiento, comentó a VERDE que a la empresa este proyecto de producir arroz, pasturas y soja utilizando riego por pivot le aporta fundamentalmente el conocimiento de cómo regar laderas.
Señaló que esas áreas generalmente son de baja productividad, y tienen un riesgo de sequía muy alto, por ser suelos de poca profundidad, poca reserva de agua, y que entran en estrés hídrico muy fácilmente. «Tenemos la disponibilidad de agua, y una vez que hayamos adquirido el conocimiento de cómo regar, regaremos arroz si vale para el arroz, sino será soja, pasturas y/o maíz», comentó.
Agregó que se irán probando alternativas, sobre todo las vinculadas a la generación de energía para la alimentación del ganado. «Los suelos muy pobres y de muy poca capacidad de almacenaje de agua, entran en estrés hídrico muy rápidamente y las producciones se caen estrepitosamente, tanto en soja como en pasturas», planteó, y agregó que estas tecnologías ayudan a revertir esas condiciones.
Además, señaló que están probando hacer soja en camellones, en los suelos arroceros. «Hace muchísimos años que regamos arroz, porque en eso nacimos. Entendemos que ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos, pasa por aprender a usar el riego, porque es uno de los mejores recursos que tiene el Uruguay, y que ha sido poco explotado», señaló.
«Tal vez este no sea el mejor año para hacerlo, pero literalmente nos tiramos al agua. Las empresas tienen que tener varias unidades de negocios, que además tengan sinergias. La ganadería, la soja, el arroz y otros cultivos. Que cada una aporte al negocio, porque los precios han bajado, y es necesario ser muy eficiente en el uso de los recursos. Tenemos tecnologías buenas ahora, en la parte de los bajos con el RTK. Ser eficientes en el uso de los recursos es lo que nos puede salvar», concluyó.
Costos y beneficios que tiene Uruguay
El sistema de riego de El Tero, en Treinta y Tres, está equipado con dos pivots, uno para 20 hectáreas y otro para 60 hectáreas. El pequeño corresponde al proyecto de validación, “que nace, en su concepto, con Antonio Jorge, mi padre, quien hizo arroz con pivot en África”, señaló Juan Jorge.
El director de la empresa Saravia Jorge señaló que, en Brasil, Embrapa tiene experiencias desde 2005, y la técnica se difundió en la zona de Uruguayana y Quaraí. “Son condiciones muy similares a las de Uruguay, pero tienen un descuento de 70% en la tarifa eléctrica durante 8,5 horas al día”, explicó.
Allí, los costos operacionales de regar arroz con pivot son entre 30% y 40% inferiores a los del arroz inundado. “En Uruguay, como no tenemos esa ventaja, dimensionamos los equipos para regar con un costo menor. Entonces, los aspersores son los primeros en Uruguay, que se usan con una presión de 6 psi, mientras que la mayoría tiene 15 psi. Por lo tanto, tiene que llegar el agua, en la condición más adversa”, admitió.
Otra diferencia es que se diseñan las tuberías que van enterradas, desde la bomba principal hasta dentro del pivot “con un diámetro más generoso”, y así se logra tener bombas más pequeñas.
“Conseguimos ahorrar entre 25% y 30% de la potencia que tendría un pivot con tuberías más finas y presión más alta”, afirmó.
Destacó que en Uruguay son muy beneficiosos los descuentos de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), relacionados con la inversión inicial de este proyecto técnico.
“Puede salir algo más que en Brasil, por su infraestructura y ahorro de energía, pero esa inversión se puede descontar del pago de impuesto a la renta. Tenemos que hacer ingeniería para llegar a los mismos ahorros de Brasil, pero los estímulos fiscales a las inversiones de riego en Uruguay nos permiten ser incluso más competitivos”, dijo.