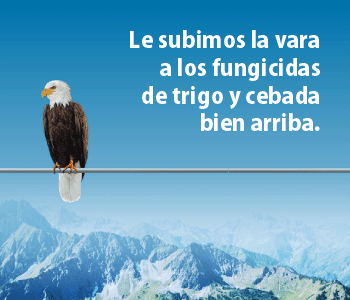Ajuste de jugadores en la rotación para subir rindes y bajar los costos

El buen diseño de la secuencia de cultivos puede impactar favorablemente en la productividad, así como en el costo y la eficiencia en el manejo de las malezas.
Rediseño de secuencias de cultivos usando información validada a nivel comercial se denominó la charla del ingeniero agrónomo Sebastián Mazzilli, consultor privado y docente de la Facultad de Agronomía, en el marco del 7° ADP Zone. El profesional repasó las conclusiones que surgieron de los datos que ADP procesa año a año.
Mazzilli señaló que “hay herramientas para diseñar secuencias de cultivos que mejoren el potencial de rendimiento y eviten o mejoren las medidas de protección vegetal”. En esa línea, comentó que la colza ha permitido aumentar el rendimiento de la soja de primera, el trigo y “seguramente también lo haga en la cebada siguiente”. A su vez, el maíz permitió “tener más rinde en soja de primera”.
Consideró que la diversidad de cultivos viabiliza el control de malezas problema, baja los costos y aumenta las eficiencias de control. “Todos estos son elementos que están en los libros, pero ADP los viene aplicando desde hace varios años, por eso es un caso interesante de uso, análisis y toma de decisiones, a partir de la información generada año a año”.
El rediseño de la secuencia de cultivos de ADP se registró en un contexto donde el sistema de agricultura continua “ha perdido hectáreas con la forestación y con la rotación que incluye pasturas”. El enfoque de ADP ha seguido en la agricultura continua, “que no solo tiene cultivos de granos, sino que en algún caso también ingresa un forrajero”.
Recordó que el trabajo de análisis comenzó en la zafra 2014/15, con el objetivo de identificar las determinantes de rendimiento para cada cultivo. Para estar cerca de los rendimientos alcanzables en las condiciones de Uruguay “se debe partir de los factores del manejo agronómico mejorado”.
Allí se contempla “la secuencia de cultivos, que ha venido sumando componentes; la mejora en el manejo de la fertilización para cada nutriente; la fecha de siembra, partiendo de que no hay una fecha de siembra óptima, sino que existe una fecha que maximiza el rendimiento, los cultivos de servicios, la agricultura por ambientes, la corrección de pH, el control en el uso de agroquímicos, entre otros elementos”. Con eso “se busca una actividad más eficiente y con más información”, sostuvo.
En ese proceso se fueron generando indicadores sobre la calidad de los campos, “algo que puede llevar a la decisión de abandonar o continuar en un campo, en función de la productividad alcanzada y del negocio logrado”, indicó Mazzilli.
EL CULTIVO ANTECESOR
Cada vez que en invierno hubo trigo sobre trigo “el rendimiento disminuyó hasta 15%”, informó el consultor; cuando el trigo se siembra luego de colza (en el invierno precedente), “el rendimiento sube 4%”; y el trigo sobre el barbecho o cebada “rinde 1% por debajo de la media”.
Esa información determinó que en el invierno de 2020 ADP solo tuviera 2% de trigo sobre trigo. “El 51% del área de trigo se realizó sobre colza. Y ahora se está sumando más cebada, lo que motiva la búsqueda de nuevos ajustes en la secuencia, para que la pérdida de rinde del trigo sobre cebada, que está dentro de la media, pueda mejorar”, explicó Mazzilli.
La soja de segunda sobre el antecesor colza, en ocho años “muestra 13% más de rinde, y cuando el antecesor es trigo ese rinde es 4% inferior a la media”.
Para soja de primera, “con maíz de primera y de segunda como antecesores, la productividad mejora entre 6% y 8% al compararlo con la media. Pero si se compara con el antecesor soja, el rendimiento aumenta 12%”.
Un trabajo del argentino Guido Di Mauro marca que el efecto maíz en el rendimiento de la soja se ubica en torno del 15%. El impacto en los rindes de la soja ha llevado a ADP a incrementar el área de maíz y en el ejercicio pasado, “casi el 40% del área de soja de primera se hizo sobre maíz de segunda”.
Y según un trabajo elaborado por Gonzalo Rizzo, el rendimiento máximo de la soja de primera en Uruguay, sin ningún tipo de limitante, se ubica entre 6.000 y 7.000 kilos por hectárea, mientras que en soja de segunda ese rinde potencial estaría en torno de los 5.500 kilos por hectárea.
Según Rizzo, en una media de 25 años y con algunas limitantes de agua, el rinde de la soja de primera en Uruguay debería estar entre 3.300 y 3.800 kilos por hectárea; y el de segunda entre 3.200 kilos y 3.700 kilos, dependiendo del suelo.
Mazzilli señaló que para acercarnos a los 6.000 Kilos “habría que pensar en regar”, pero si el objetivo es acercarse a los potenciales de 3.800 kilos para soja de primera y 3.200 kilos de segunda, “teniendo al maíz como cultivo antecesor se mejora 12%; y en el caso de la soja de segunda, con la colza, se mejora 13%”. Con lo cual, “moviendo la secuencia de los cultivos nos acercamos a los potenciales planteados por Rizzo en secano”; y a la vez la colza “mejora 5% el rinde del trigo”.
También comentó que en soja, más allá de la fecha de siembra, “lo importante es la ubicación del periodo crítico (R3), que influye en el rendimiento. Debemos sembrar pensando en la ubicación de la floración, porque hoy existe información para tomar esas decisiones”.
FERTILIZACIÓN
La fertilización fue otro de los elementos resaltados por Sebastián Mazzilli, quién mencionó que el monitoreo de nutrientes “cobra más relevancia”. Para observar la evolución del sistema, “nunca es caro tomar una muestra de suelo y analizarla”, dijo.
Agregó que en ADP se realiza la fertilización por respuesta esperada con el monitoreo del balance de nutrientes, “para no generar costos ocultos que impacten negativamente en el cultivo”. Al contar con la información de respuesta y balance “se pueden tomar decisiones empresariales como fertilizar más o menos en función del precio de los fertilizantes”.
Sobre la eficiencia aparente de nitrógeno en trigo, dijo que el objetivo “es avanzar sobre los 40 y 50 kilos de grano por kilo de nitrógeno aplicado, con menos pérdidas y una productividad cercana a los 6.000 kilos. Hay varias chacras que están en esos niveles. Vemos que hay incidencia del genotipo, fecha de siembra, momento y el fraccionamiento del nitrógeno”.
Consideró que “en el mediano plazo la relación entre ingreso y salida de nitrógeno será un problema, y por eso se evalúan medidas para anticiparse a esa situación. Actualmente se pierde cerca del 30% del nitrógeno que se agrega, a pesar del buen nivel de eficiencia. Además, hay años donde la salida de nitrógeno es bastante más alta de la que debería tener un sistema súper eficiente. Antes agregábamos 50 kilos de urea, hoy 200 o 300 kilos; con la misma eficiencia los kilos que se van son más”.
En ADP los datos muestran buenos niveles de ingreso y salida de nitrógeno y buena productividad. “Debemos poner el foco en las chacras que no tienen ese nivel, lo que puede estar asociado a fusarium o al mal manejo del nitrógeno”, puntualizó.
Indicó que, para mejorar la eficiencia, “un camino puede ser la ampliación de las fuentes de nitrógeno. Hay que abrir el abanico y no solo quedarnos con la urea y la urea azufrada, porque hay tecnologías accesibles”.
Y cuando hay periodos sin cultivo, “hay que apuntar a la fijación biológica de nitrógeno. Después de un maíz de segunda y antes de la soja puede ingresar una leguminosa que fije nitrógeno; quizás no sea el mejor momento, pero es una ventana que se puede aprovechar”.
Mazzilli consideró que la fertilización con nitrógeno en colza “viene dos o tres escalones por detrás del trigo”.
En un escenario creciente para el área de colza, advirtió que la siembra de Brassicas debe estar separada por “al menos dos años, o a lo sumo un año por medio”.
PROTECCIÓN VEGETAL
El diseño de sistemas que eviten o disminuyan los problemas “fue fundamental para enfrentar el crecimiento del costo de herbicidas por hectárea”, motivado por malezas como el Amaranthus o gramíneas de invierno y de verano.
“El análisis de todos los datos mostraba variabilidad influenciada por tipo de campo, cultivo antecesor, estrategias de manejo y la historia de la chacra”, explicó Mazzilli.
Esa variabilidad en los costos era importante, pero de la zafra 2019 a la 2020 hubo una disminución de 30%, entre US$ 20 y US$ 30 por hectárea en los costos de herbicidas y sin problemas de malezas. Para eso se usó la información generada y se diseñó el sistema con ese objetivo y sin perder intensidad en la rotación. Se utilizaron los mismos productos pero de forma diferente, acotó
Más agronomía sin aumentar costos
El objetivo fue plantear “propuestas de valor y de cambios hacia adelante, usando información histórica de la empresa, que es cada vez más robusta”, dijo a VERDE el director de Agronegocios del Plata (ADP), Marcos Guigou, sobre el 7° ADP Zone.
La idea fue proponer decisiones que no necesariamente implican más costos, sino recurrir al manejo agronómico para encontrar soluciones a los desafíos de malezas, la productividad o la secuencia de cultivos.
Remarcó que la charla de Sebastián Mazzilli mostró que en el peor escenario se bajó un 30% el uso de herbicidas, “moviendo algunos jugadores y seleccionando mejores decisiones”. Había “de US$ 30 a US$ 100 de inversión por hectárea en herbicidas. Esas cosas se resuelven con el uso de la agronomía a fondo”, enfatizó.
Destacó que integrar la colza en el sistema de cultivos favorece la sanidad del suelo y eso repercutió en la productividad de la soja de segunda y en el trigo siguiente. “Ahora nos está pasando algo similar con el maíz de segunda”, puntualizó.
Agregó que la soja sembrada luego de maíz de segunda “rinde más, en un año bueno pero también en los complejos”.
Valoró que el maíz se utilice cada vez más en la producción. “Podemos llegar a tener la mitad del área de segunda con maíz y toda la soja que venga después tendrá más rinde”, visualizó.
Con esas medidas de manejo, y otras como el encalado, que no dependen de insumos importados, “podemos mejorar la productividad de la soja, que está por debajo de los rindes de Estados Unidos o Brasil”, señaló.
Otro tema es el del uso de la genética. “Hoy hacemos una soja defensiva y no ponemos lo máximo de la genética en las áreas de alta productividad, que son muchas. Ese manejo con una rotación correcta nos permitiría levantar los promedios”, recalcó.
Planteó que en varios cultivos como cebada, trigo y maíz, “al ver el monitor de rendimiento en plena cosecha, se observan picos de rindes muy altos y despegados del promedio; pero eso en soja no se ve”.
En ADP Zone también participó Marcos Fava Neves, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de São Paulo, con la charla denominada Una visión de la agricultura de Brasil y mensajes a Uruguay. Desde Canadá, Gabriela Guigou, gerente de la Iniciativa de Salud Porcina del Canadian Pork Council, presentó: Producir en tiempo de cambios y (des) información. Y Transmitiendo información a través de la cadena de producción: a ganar o ganar, fue el título de la conferencia del consultor ganadero y docente de la Universidad de Buenos Aires, Darío Colombatto. Carlos Folle, docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, disertó sobre Confianza en la empresa familiar.
Nota de Revista Verde N°97